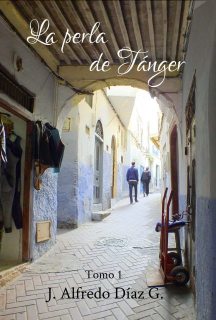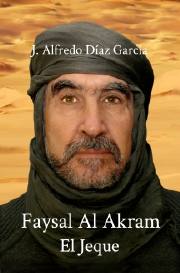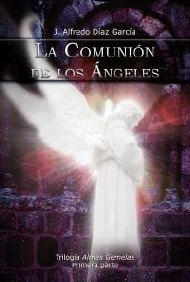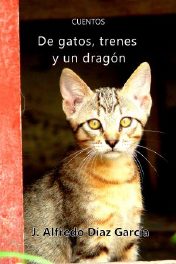No te creo. Esta es la frase que, para mí, pone punto y final a cualquier conversación. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo hablando con quien ya te soltó el no te creo?
No te creo. Esta es la frase que, para mí, pone punto y final a cualquier conversación. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo hablando con quien ya te soltó el no te creo?
Estás conversando con alguien que te preguntó cómo fue tu vida en las selvas del Amazonas, durante los años que viviste en ellas como garimpeiro. Le estás contando que en el poblado indígena donde vivías te cruzabas con una media de ocho a diez serpientes venenosas cada vez que ibas y venías del río. Que antes de levantarte del chinchorro o del catre, en la mañana, tenías que verificar que no hubiera ninguna serpiente durmiendo a tu lado, en busca del calor corporal. Y que antes de ponerte las botas tenías que sacudirlas para que no hubiera metido adentro algún escorpión o cien pies gigante. ¡No te creo! Te suelta tu interlocutor. Y se pone, de forma alterada, además, a darte todo un doctorado sobre el comportamiento de las serpientes, escorpiones y cien pies gigantes del Amazonas; cuando en su puta vida se leyó ni una novela de Emilio Salgari ni salió de Madrid más que a la Sierra a esquiar y a Valencia a la playa.
En otra estás en un grupito interesado en el tema de las vidas pasadas. Saben que tú has dado charlas sobre metafísica, parapsicología y sobre eso y realizado regresiones no hipnóticas. Te piden que les menciones alguna vida anterior que hayas logrado ver. Tú les cuentas una bastante reciente, en la Inglaterra del 1096. Das algunos detalles de la batalla en que te mataron, porque ya estabas asqueado de tanta sangre y no quisiste seguir matando.
—¡No te creo! —salta el listillo de turno—. Porque en aquellas épocas ningún hombre pensaba eso y…
Y se despepita a dar una clase magistral de la Inglaterra medieval del siglo XI en los lindes con Escocia, y resulta que lo único que él conoce es por dos películas de Robin Hood y una del Rey Arturo. ¿Qué vas a seguir hablando? Cambias el tema o te largas después de pagar el café o la cerveza.
No te creo. Es la frase con la que cualquiera pude terminar una conversación conmigo. Es algo un tanto traumático que arrastro desde niño. En el montuno pueblito minero donde nací y crecí en Asturias, encajonado entre dos pies de monte, recuerdo muy bien cuando mi abuela y mis tíos decían que mi opinión venía después de la del gato. Yo no recuerdo ningún gato en casa, pero sí las advertencias. También aprendí que si te acusaban de algo que no habías hecho, lo que era frecuente conmigo, lo mejor era decir la verdad primero.
—¡No te creo! ¡Estás mintiendo!
No, no te iban a creer, los niños siempre mienten; pero uno quedaba tranquilo con su conciencia. Luego podía decir la mentira que fuese necesaria, según lo que ellos quisieran escuchar, para que me dejaran tranquilo después del correspondiente castigo.
Unos pocos años atrás realicé una visita al neumonólogo, al que me envió mi doctora de cabecera tan solo por no dejar con una tos persistente. Como siempre, a pesar de que se supone que el hospital tiene las historias clínicas, cuando la doctora me preguntaba por mis enfermedades infantiles le dije que hasta los seis años había tenido bronquitis crónica.
—¡No existe la bronquitis crónica! Sería una bronquitis, sin más —Me soltó la diva.
Fue el equivalente médico al ¡No te creo! Yo le dije:
—Eso vaya usted y dígaselo al médico que en el 1952 me lo diagnosticó cuando yo tenía tres años, y que dijo que la única forma de curarme, porque no respondía a ningún tratamiento, era trasladarme a un sitio cálido, bien lejos de Asturias y sus montañas. Por eso fue que mis padres, que estaban en Venezuela, me llevaron para allá cuando tenía cinco años, y para los seis se me había curado la bronquitis. Si existe o no la bronquitis crónica no lo sé. Pero eso fue lo que me contaron mis padres que les dijo el médico. Aunque dígame usted cómo le llamaría a una bronquitis que un niño arrastra desde poco más de los dos años hasta los seis.
No me respondió.
Por aquellos años, en España, todo lo que yo conocía de autos por el Concejo de Aller eran unos pequeños que arrancaban a manivela y motores de carbón y leña. Se hablaba de que en el país había unas cuantas carreteras a las que, pomposamente, se les llamaba autovías, aunque en Asturias no salíamos todavía de los caminos de carretas y carreteras comarcales de segundo orden. O eso creo recordar. Yo llegaba a Venezuela montuno, un niño en cuya casa de pueblo no había radio ni agua corriente y que, en las pequeñas ciudades que conocía, los edificios más altos no pasaban de los diez pisos. Ese niño se encontró, de sopetón, en una capital con edificios que se perdían en el cielo, con enormes autos americanos y con la televisión, una caja mágica dentro de la que había gente, caballos y animales enanitos. En fin, eso es otra historia.
Cuando me trasladaban en auto atravesando Caracas, yo iba muy callado mirando la inmensa autopista Francisco Fajardo, con sus cinco y seis carriles de circulación y distribuidores de múltiples niveles. Mi padre me preguntó que me pasaba y yo dije:
Cuánto no trabajarían y cuánto no sudarían para construir esta carretera.
En eso iba yo pensando. Bueno, lo dije en asturiano cerrado, ese que llaman bable, pero da igual.
Mis padres me enviaron de regreso a España, ya con diez años y corriendo el año de 1959. De vuelta en el pueblo, yo les hablaba a los muchachos de Caracas y sus maravillas. Tuve la osadía y la desgracia de mencionarles la autopista que atraviesa toda la ciudad, con distribuidores que llegaban a tener cuatro y cinco niveles, unos sobre otros, y recibían nombres como el cien pies, el pulpo y la araña.
—¡No te creo!
Ya estaba la frase lapidaria.
No solo no creían que pudiera existir tal cosa como cinco carreteras unas sobre otras, sino que me valió burlas tras burlas a cada cual más cruel, tanto de niños como de adultos. Pero lo peor fue la fama de mentiroso que me endilgaron de por vida y por la que, dijera yo lo que dijera y jurara sobre la Biblia, no me creían nada.
Así es la vida y así es la gente.
Las cuatro fotografías recogen algunos de los distribuidores ¡No te creo! Esos que no existen. Los he seleccionado por ser más representativos de Caracas y lo que quiero decir. Échales ojo a ver cuántos niveles cuentas. Algunos son más modernos. Pero no quise ponerme a buscar los que había entres los años 1954 al 59. De todos modos me encontré con todos ellos cuando regresé a Venezuela en el 1966.