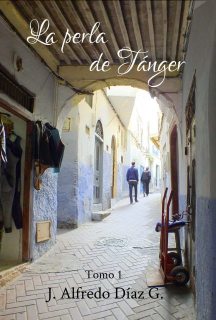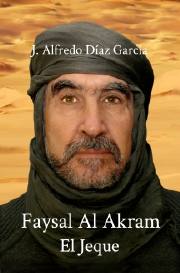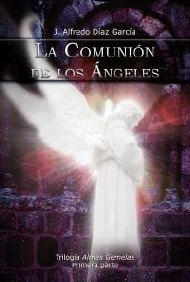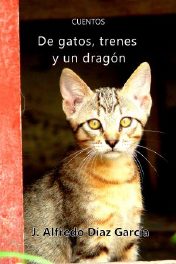No te creo. Esta es la frase que, para mí, pone punto y final a cualquier conversación. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo hablando con quien ya te soltó el no te creo?
No te creo. Esta es la frase que, para mí, pone punto y final a cualquier conversación. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo hablando con quien ya te soltó el no te creo?
Estás conversando con alguien que te preguntó cómo fue tu vida en las selvas del Amazonas, durante los años que viviste en ellas como garimpeiro. Le estás contando que en el poblado indígena donde vivías te cruzabas con una media de ocho a diez serpientes venenosas cada vez que ibas y venías del río. Que antes de levantarte del chinchorro o del catre, en la mañana, tenías que verificar que no hubiera ninguna serpiente durmiendo a tu lado, en busca del calor corporal. Y que antes de ponerte las botas tenías que sacudirlas para que no hubiera metido adentro algún escorpión o cien pies gigante. ¡No te creo! Te suelta tu interlocutor. Y se pone, de forma alterada, además, a darte todo un doctorado sobre el comportamiento de las serpientes, escorpiones y cien pies gigantes del Amazonas; cuando en su puta vida se leyó ni una novela de Emilio Salgari ni salió de Madrid más que a la Sierra a esquiar y a Valencia a la playa.

 Cuando entras a un baño de hombres, ¿conoces la diferencia entre un urinario y un sanitario (inodoro, retrete, poceta o como quieras llamar a ese artilugio)?
Cuando entras a un baño de hombres, ¿conoces la diferencia entre un urinario y un sanitario (inodoro, retrete, poceta o como quieras llamar a ese artilugio)? La primavera está llamando a la puerta. Los cerezos ya florecieron en todo su esplendor, engalanando los montes por mis tierras asturianas y también los fértiles valles del Jerte, y los almendros no se han querido quedar atrás.
La primavera está llamando a la puerta. Los cerezos ya florecieron en todo su esplendor, engalanando los montes por mis tierras asturianas y también los fértiles valles del Jerte, y los almendros no se han querido quedar atrás.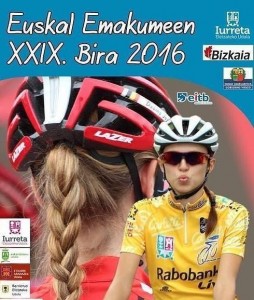 ¡Sexismo, sexismo! ¡A la guillotina con ellos!
¡Sexismo, sexismo! ¡A la guillotina con ellos! Cuando yo me metí en esa camisa de once varas que fue escribir la novela Amina y Záhir, dos almas gemelas, que luego me trajo tantas satisfacciones, tuve bastantes quebraderos de cabeza. El que más trabajo me dio fue el de entender la construcción de los nombres árabes que iba a usar. No es tarea sencilla y yo no acostumbro a escribir de algo hasta que no lo comprenda.
Cuando yo me metí en esa camisa de once varas que fue escribir la novela Amina y Záhir, dos almas gemelas, que luego me trajo tantas satisfacciones, tuve bastantes quebraderos de cabeza. El que más trabajo me dio fue el de entender la construcción de los nombres árabes que iba a usar. No es tarea sencilla y yo no acostumbro a escribir de algo hasta que no lo comprenda.